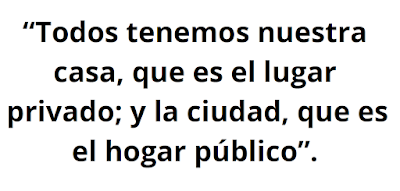 |
Hace poco, un día cualquiera, la montura de mis anteojos se partió. Con la sensación de inutilidad in crescendo, suspendí lo que hacía y me dirigí al lugar donde los compré. Allí me informaron que el daño no tenía arreglo; pero, que tal vez podría servir otra montura, en tal caso, debían mandarla a Bogotá donde pulirían las lentes para que encajaran en los nuevos marcos, labor que tomaría algunos días.
Como la solución planteada dejaba en el limbo mis actividades laborales y las lecturas cotidianas, me dirigí a eso de las cinco de la tarde a un taller del centro de Armenia que hace unos años me había recomendado un amigo con el fin de hallar solución a mi angustiosa situación. La señora que me atendió me confirmó el dictamen inicial y procedió a enseñarme algunas monturas asegurando que me entregaría las gafas una vez el óptico puliera el borde de las lentes para que quedaran bien ensambladas, y sugirió que mientras hacían la labor diera una vuelta por el centro o tomara un café. Esperanzado por la solución, acogí la sugerencia y me dispuse a caminar desprevenidamente entre el CAM y la calle veintiuna y entre las carreras quince a la dieciocho para observar, pese a mi astigmatismo y presbicia, la ciudad que encontraba a mi paso.
Ese día, como todos los días, el centro era un hervidero de gente cuyo caminar se hacía más frenético a medida que se acercaba el final de la jornada laboral. Por un momento recordé los almacenes tradicionales de hace unas décadas donde vendían ropa, artículos para el hogar, joyería, adornos, muebles y otras mercancías de apreciada calidad, los que inevitablemente terminé por compararlos con el comercio de productos de bajo costo en locales de reducido formato que estaban ante mis ojos, que junto al sinnúmero de baratijas exhibidas sobre los andenes, hacen que varias manzanas del centro se hayan convertido en un mercado persa en medio del bullicio que provoca la música estridente de algunos locales, los cantantes improvisados en las esquinas y los anunciadores de rebajas con micrófono en mano, todo ello agudizado por el ruido de automotores y bocinas.
A esto hay que sumar las oleadas de carretas y más carretas que en todas direcciones pasaban con frutas y verduras a más no poder, muchas en contravía y no pocas con altoparlantes que anunciaban su mercancía. Por un momento llegué a pensar que ese caos generalizado obedecía un libreto previamente acordado, y que, en su afán por ocupar cualquier lugar disponible, estos vendedores mostraban predilección por las esquinas con semáforos, por los pasos peatonales y por las rampas para las personas con limitaciones de movilidad, sin que les importara el estorbo y el desorden que causaban.
A medida que oscurecía el día, a esta baraúnda de cosas se añadía una legión de cocinas ambulantes que aparecían de la nada ocupando andenes y calles con sus fogones, hornos y parrillas bajo sombrillas multicolores rodeadas de asientos y butacas para sus comensales. Poco a poco estas ventas iban quedando entre una neblina de humos y vapores con olores a chuzos, cacheos, chorizos, carnes fritas, empanadas, hamburguesas, perros calientes, arepas con queso, mazorcas, papas y plátanos, convirtiendo varias cuadras del centro en un gran comedero a cielo abierto.
Caso aparte fue el desorden que observé sobre la carrera dieciocho con conductores de buses dejando y recogiendo pasajeros en cualquier parte, unos que se montaban por la puerta delantera y otros por la trasera. A este caos se unían taxistas y conductores que estacionaban sus vehículos frente a los paraderos de buses importándoles un bledo el trancón que hacían. ¿Y qué decir de los motociclistas que transitaban por las ciclovías o adelantaban por cualquier parte sin precaución alguna, y también de ciclistas para los que los semáforos no existían?
Aquella tarde, mientras que la incultura ciudadana campeaba, la ausencia casi total de autoridad evitaba que cada cual se apropiara de su pedacito de ciudad e hiciera lo que le viniera en gana en medio de la permisividad, el desaseo y el bullicio.
Finalmente, fui testigo de dos situaciones que me sobrecogieron. La primera, sucedió en una esquina con semáforo cuando una mamá, que se aprestó a cruzar la calle con un coche y su niño de meses, tuvo la mala fortuna de hallar un vehículo estacionado sobre la cebra que obstaculizaba la rampa para subir a la acera, por lo que tuvo que hacer un riesgoso rodeo por la calzada para ponerse a salvo con su hijo. La segunda, sucedió con un invidente que caminaba, ayudado con su bastón, guiado por las líneas centrales que tienen los andenes táctiles. Unos pasos adelante, esta línea guía estaba ocupada por mercancía que un vendedor estacionario exhibía en el suelo. Ante esto, aquel ciego empezó a tantear la forma de sortear el obstáculo que le impedía su camino, mientras que el vendedor de marras con sumo egoísmo y desfachatez se limitó a decir: «A la derecha señor, córrase a la derecha, y siga pa´lante que por ahí sale».
Sorprendido por
lo que vi, recogí los anteojos y me apresuré a salir de aquel caos en que se
convirtió en centro de mi ciudad.
Armando
Rodríguez Jaramillo
Correo: arjquindio@gmail.com / X:
@ArmandoQuindiio / www.quindiopolis.co








2 Comentarios
Descripción real y aterradora del centro de nuestra amada Armenia, donde NINGUN ALCALDE, pero tampoco, NINGUNA FUERZA CIUDADANA ha sido capaz de poner orden.
ResponderEliminarGracias por su lectura y por su comentario también.
Eliminar